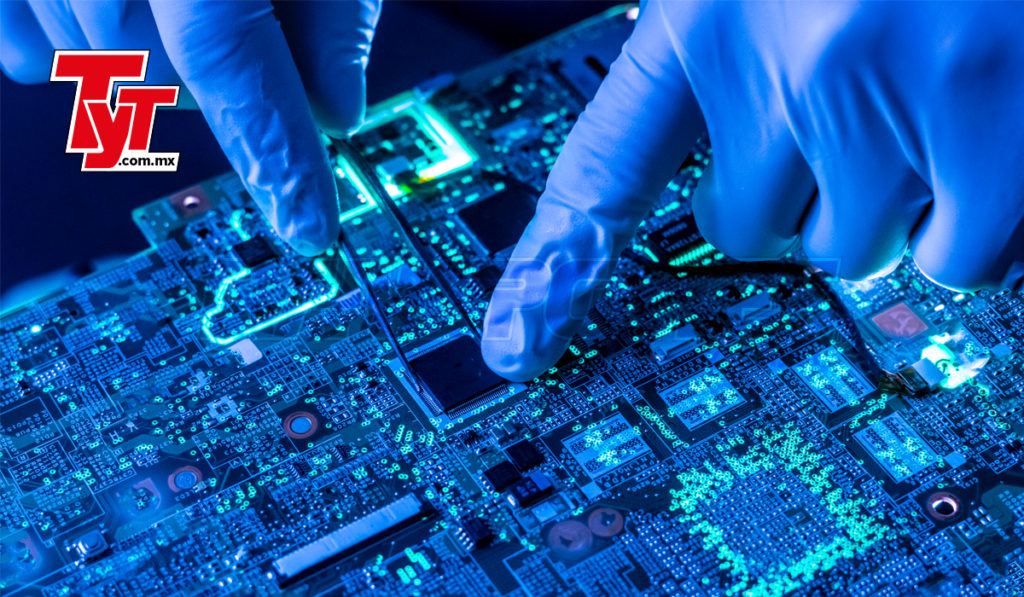El trajín del transporte urbano no da tregua. “Súbale, hay lugares. Esquina bajan. ¿Se cobra dos?” Ida y vuelta todos los días: semáforos, baches, dobles filas, gente con prisa, horas pico, la salida de las escuelas, el colega que te gana el pasaje y, para no dejar, una llanta pinchada.
Así se va la vida. Javier Terrones Rivera todavía era un aprendiz de conductor cuando se le quebró el cuerpo. Tenía 20 años y ya se daba sus vueltas a bordo del autobús rotulado con el número 2652 de la Ruta 104, esa que salía de Chalco en el Estado de México hacia Candelaria, en la capital.
La mañana que habría de ser la última vez que conducía un bus, Javier no durmió del todo bien: una suerte de insomnio le separó los ojos para soñar despierto sobre la posibilidad de echarse el compromiso y comprar un vehículo para trabajarlo por su cuenta.
Luego de las primeras vueltas, Efraín Delgado, responsable de la unidad, volvió a tomar el volante y Javier se sentó justo detrás para estirar las piernas. El calor del mediodía todo lo incendiaba. Las gotas de sudor corrían desde la frente y morían en la camiseta de tirantes de un algodón que alguna vez había sido blanco. Aquellos fríos y largos sorbos a una botella regresaban un poquito del alma a estos dos personajes.
Justo la calle por la que circulaban, era de ésas en las que hay un carril de cada sentido. Las aceras están ocupadas y el ascenso y descenso de pasaje se hace ordenadamente en caos. La velocidad era más bien ligera, un poco más que moderada. El sol llegaba al cenit. La botella se vaciaba.
Javier venía distraído mordiéndose las uñas. El vehículo perdía velocidad mientras se acercaba al semáforo: delante suyo no había nadie. Un segundo después, un vehículo que circulaba a exceso de velocidad se impactó justo detrás del asiento del operador.
El protagonista de esta historia no recuerda más. Horas después, cuando despertó en urgencias de la Cruz Roja de Polanco, algún familiar se lo contó:
−Estás vivo de milagro, cuatro cervicales quebradas, a tu compañero casi no le pasó nada, la unidad se puede arreglar y el que te chocó venía borracho. Ahorita están viendo lo de la denuncia, el papeleo y eso.
–Oye, pero qué tengo. Me duele todo.
–Te tuvieron que anestesiar, porque cuando despertaste llorabas como un niño. No nos han dicho qué te pasó. Lo único que sabemos es que se te rompieron varios huesos. Pero ya la libraste y eso es lo importante.
Javier cerró los ojos y la terca memoria le regresó las imágenes que había construido la noche anterior. “¿Podré volver a manejar?, ¿será muy grave lo que pasó?, tengo hambre”.

Así pasaron los días con sus noches. Recordando, preguntando, imaginando todas la posibilidades de lo que no fue. Aunque estable, su estado físico ha ido empeorando con el tiempo. Precisamente este 10 de abril se cumplen 28 años. Javier está por llegar a los 50 y necesita una silla de ruedas para desplazarse.
Se casó y tiene dos hijas. Sobre su estado, él lo describe así: “Durante los 27 años que llevo con discapacidad, he sentido la intransigencia, intolerancia, discriminación, impotencia y frustración de ya no poder manejar”.
A lo largo de casi tres décadas, distintos médicos le han prescrito una silla de ruedas activa, semideportiva, que le facilitaría desplazarse por sí mismo, pero hasta la fecha no ha tenido los recursos económicos para comprarla. También requiere una bicicleta de manos ligera y anhela estudiar una carrera, pero la falta de movilidad lo limita.
Más allá de la injusticia por el responsable de aquel choque, Javier Terrones quiere una oportunidad para tener una mejor calidad de vida para él y su familia. Escribió una petición en change.org y cada día, año tras año, con nostalgia, recuerda los viejos días en que circulaba por esta remota Autopista del Sur.